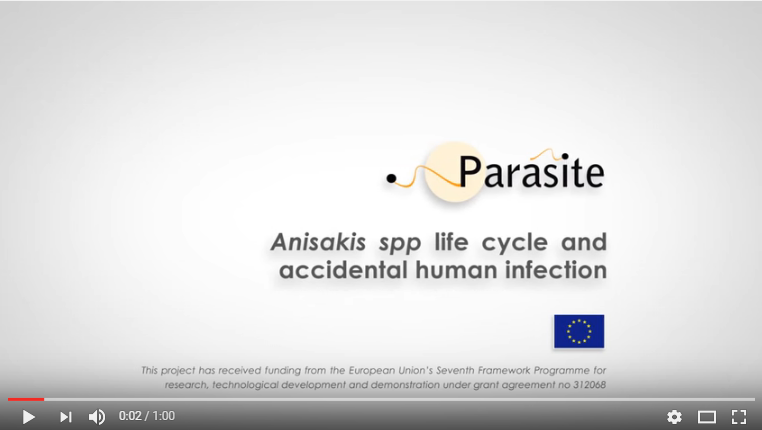Un gusano en mi pescado: ¿qué hemos aprendido en 20 años?
Santiago Pascual (IIM-CSIC)
 La presencia de gusanos parásitos en los productos de la pesca no es fenómeno nuevo. Es el producto de miles de años de co-evolución en el ecosistema marino. El binomio pescado-parásito ha estado y seguirá estando en la naturaleza. De hecho, todos los actores de la cadena de valor, desde el extractivo al comercializador y consumidor, son conocedores de su presencia en algunas especies de pescado. Tradicionalmente se han confundido con estructuras propias del pescado, o simplemente en un acto de compra y consumo consciente los gusanos se identifican, retiran y el pescado se cocina adecuadamente.
La presencia de gusanos parásitos en los productos de la pesca no es fenómeno nuevo. Es el producto de miles de años de co-evolución en el ecosistema marino. El binomio pescado-parásito ha estado y seguirá estando en la naturaleza. De hecho, todos los actores de la cadena de valor, desde el extractivo al comercializador y consumidor, son conocedores de su presencia en algunas especies de pescado. Tradicionalmente se han confundido con estructuras propias del pescado, o simplemente en un acto de compra y consumo consciente los gusanos se identifican, retiran y el pescado se cocina adecuadamente.
La preocupación creciente por la presencia de algunos de estos parásitos se debe a que en los últimos años se ha producido un doble efecto: por un lado la evidencia científica demuestra que en nuestro país estos parásitos son un problema de salud pública re-emergente por el riesgo zoonótico y alergénico; por otro, la surgencia epidemiológica de estos gusanos en los stocks pesqueros produce figuras comerciales de pescado poco atractivas para un consumidor cada vez más exigente con los estándares de calidad en su cesta de la compra. La situación es preocupante, porque precisamente las especies de pescado de mayor interés comercial por su consumo son las que abanderan el ranking de las más parasitadas.
Hace 20 años estalla la alarma social en nuestro país por un proceso irreflexivo de mala praxis periodística que dió cobijo a intereses económicos espúreos, pero también por la mala gestión de este peligro biológico por parte del Sector y de la Administración. Lo que debería ser una alerta alimentaria se convirtió en una alarma social mediatizada que finalmente no trajo más que ruido y desinformación a los ciudadanos. Ahora la pregunta es ¿qué se ha hecho para revertir la gestión de esta problemática 20 años después? La opinión al respecto es matizable pero no admite interpretaciones: se ha avanzado mucho en el asesoramiento del riesgo por parte de la comunidad científica pero se ha gestionado poco, o al menos no lo suficiente para revertir los datos clínicos sobre la seroprevalencia de la enfermedad producida por estos gusanos entre los españoles, sin mencionar la creciente y alargada exposición al riesgo presente en un número importante de los productos de la pesca en nuestra cesta de la compra.
Las medidas de gestión son reconocibles por todos. Son un secreto a voces: es necesario adoptar medidas contra-epizoóticas en el origen, en las áreas de pesca. Es necesario un plan nacional de vigilancia epidemiológica en los stocks sometidos a pesca para definir nuevas evaluaciones de riesgo. Es necesario re-emplazar y armonizar metodologías de la propia normativa que se han mostrado científicamente ineficaces. Es necesario actualizar el mapa de seroprevalencia de la anisakidosis en nuestro país. Es necesario capacitar profesionalmente al sector para una mejor gestión del riesgo. Es necesario comunicar más eficazmente al consumidor cómo debe gestionar dicho riesgo…
Parece que 20 años después poco hemos aprendido. Siguen encima de la mesa las mismas asignaturas pendientes que requieren liderazgo por parte de las Administraciones y del Sector, co-responsables de asegurar a los ciudadanos que se producen alimentos saludables y sostenibles.
Santiago Pascual del Hierro, es científico del grupo de Ecología y Biodiversidad marina, del Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC, y ha coordinado el proyecto europeo Parasite, enfocado a detectar, monitorizar y minimizar el riesgo de parásitos transmitidos por los productos de la pesca.
Si quieres ver un vídeo sobre sobre el ciclo de vida de Anisakis spp y la infección accidental de los humanos, picha en la imagen: